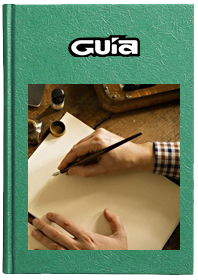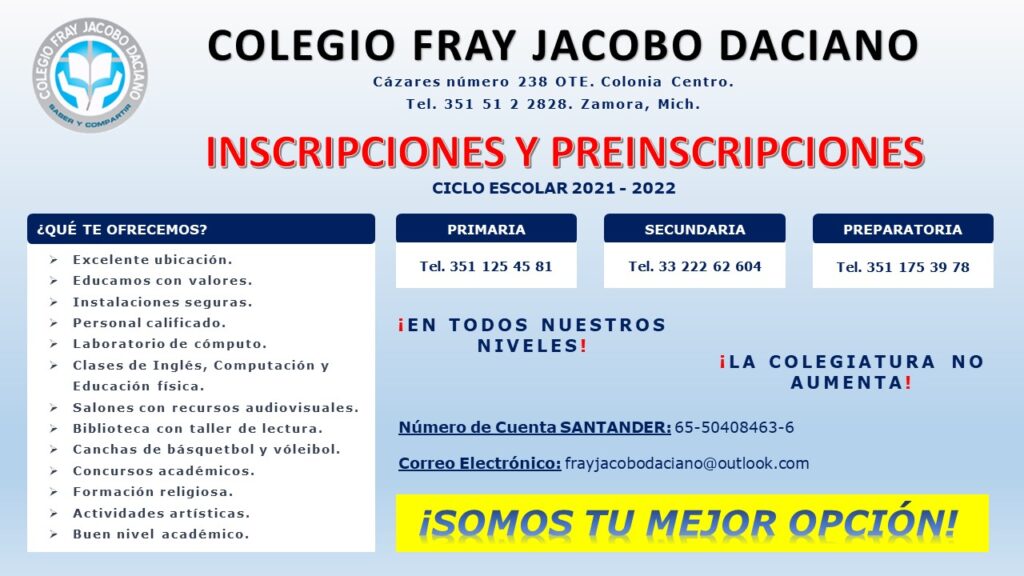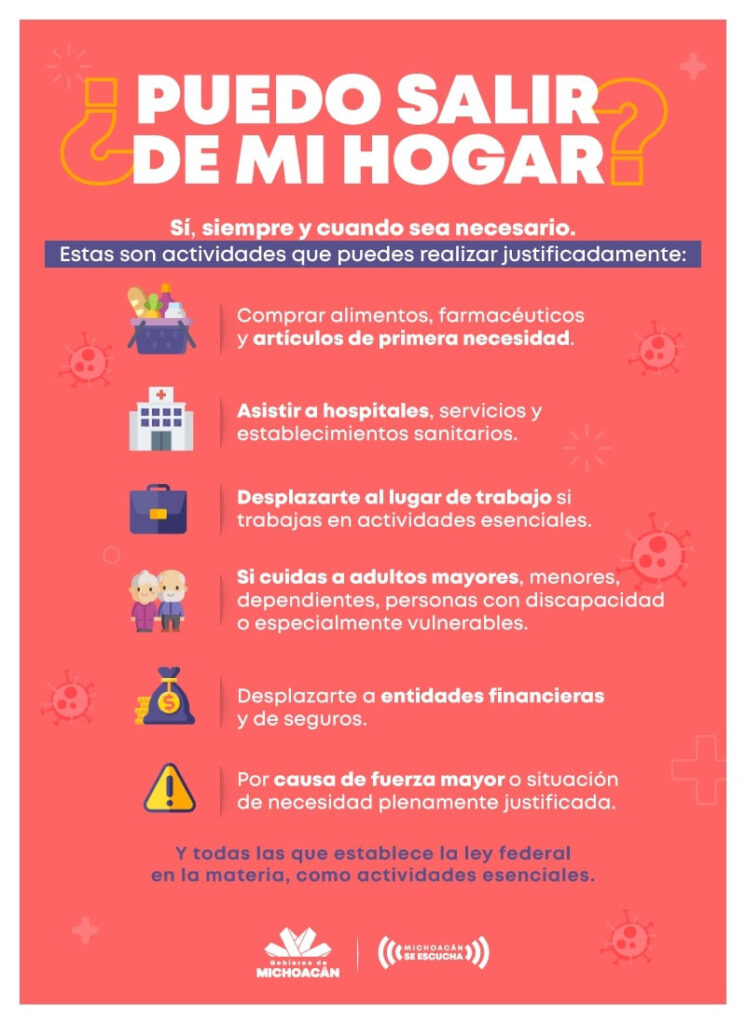Filosofo medieval, teólogo y escritor místico, nació en 1096 en la mansión de Hartingham, Sajonia; murió el 11 de marzo de 1141. Las obras de Derling y Hugonin no dejan duda de que Jean Mabillon se equivocó al declarar que había nacido en Ypres (Flandes). Fue el hijo mayor de Conrado, conde de Blankenburg. Su tío Reinhard, que había estudiado en París con William de Champeaux, a su vuelta a Sajonia había sido hecho obispo de Halberstadt. Fue en el monasterio de San Pancracio en Hamerleve, cerca de Halberstad, donde Hugo recibió su educación. A pesar de la oposición de sus padres, tomó el hábito de los canónigos regulares de San Agustín en Hamerleve. Antes de terminar el noviciado, la inestable situación del país llevó a su tío a aconsejarle que se trasladara a la Abadía de San Víctor en París, a donde llegó alrededor de 1115. Cuando en 1112 su fundador, Guillermo de Champeaux, fue elegido a la sede de Châlons, fue sucedido por Gilduin, bajo el cual no perdió nada de su reputación por su piedad y conocimientos. Bajo su regla y guía permaneció Hugo el resto de su vida, estudiando, enseñando y escribiendo. Al morir trágicamente Tomás (20 de agosto de 1133) Hugo fue elegido para sucederle como director de la Escuela de San Víctor y bajo su dirección alcanzó un brillante éxito. A veces se le llama a Hugo alter Augustinus, por su familiaridad con las obras del gran Padre de la iglesia.
Sus propias obras cubren todos los temas de las artes y ciencias sagradas que se enseñaban en su tiempo. Hasta finales del siglo XIX muchos historiadores de filosofía lo degradaban como un místico de mente estrecha y sin contacto con el mundo del pensamiento y del estudio, que obstaculizaba en lugar de ayudar al progreso científico, y cuyos simbolismos fantásticos confundían a las generaciones siguientes. Pero un examen cuidadoso de sus obras ha llevado a apreciar verdaderamente a quien Harnack (Historia del Dogma, 1899, VI, 44) llama “el teólogo más influyente del siglo XII”. Gran escritor místico, pero también filósofo y teólogo escolástico de primer orden. En primer lugar era un gran conferenciante, y ese hecho explica la rápida difusión de sus obras a medida que se dispersaban sus oyentes, su frecuente incorporación en tratados posteriores, y la publicación bajo su nombre de tantos tratados no auténticos. Sus enseñanzas fueron uno de los fundamentos de la teología escolástica y su influencia ha afectado todo el desarrollo del escolasticismo, porque fue el primero que, después de sintetizar los tesoros dogmáticos de la era patrística, los sistematizó y formó en un cuerpo de doctrina completo y coherente, lo cual fue obra de un genio. Pero su gran mérito como cabeza de la escuela de San Víctor fue que, cuando la heterodoxia y la temeridad doctrinal de Pedro Abelardo pusieron en peligro el nuevo método que se estaba aplicando al estudio de la teología, Hugo y sus seguidores, por su prudente moderación y su impecable ortodoxia, dieron seguridad a los alarmados creyentes y aclimataron el nuevo método científico en las escuelas católicas.

El trabajo de clasificación teológica progresó mucho en tiempos de Abelardo y en las “Summae” se condensaron resúmenes enciclopédicos de toda la teología. El “Sic et Non “de Abelardo trazó las líneas sobre las que se construyeron las “Sumas”; pero reprodujeron los obstáculos de la obra matriz en que las dificultades presentadas en los pros y contras con frecuencia quedaban sin resolver. La introducción de procesos más estrictamente lógicos culminó en la fusión de la erudición patrística y la especulación racional en el nuevo método dialéctico constructivo. Una vez establecido el dogma por la interpretación de las Escrituras y los Padres, se buscó la ayuda de la filosofía para mostrar el carácter racional del dogma. La aplicación de la dialéctica a la teología llevó a Abelardo a la herejía y los teólogos del siglo XII estaban profundamente divididos respecto a su legitimidad. Era defendida por las escuelas de abelardinas y victorinas y de ellos desciende lo que se conoce apropiadamente como teología escolástica. La escuela de teología abelardina continúo existiendo aún después de la condena de su fundador en 1141, pero influenciada por la escuela victorina, que a su vez sintió la influencia de la abelardina, pero se mantuvo dentro de los límites de la ortodoxia. Así, ambos contribuyeron al triunfo del escolasticismo.
Cualquier intento de síntesis de las enseñanzas de Hugo debe ir precedido de un examen crítico de la autenticidad de los tratados que se han incluido en la edición recopilada de sus obras, y algunos de los más autorizados historiadores de la filosofía y teología se han equivocado por no tener en cuenta esta precaución elemental. Otros se han concentrado en sus escritos sobre teología mística, donde lo sobrenatural reina supremo; sólo puede llevar a confusión el intentar apreciar la enseñanza filosófica del autor sobre datos suministrados por sus esfuerzos de explicar lo que pasa en el alma poseída por la caridad perfecta. Hugo nos ha dejado suficiente material filosófico y teológico en los que las explicaciones racionales están al lado de la doctrina revelada y nos permiten formarnos una opinión segura de su posición como filósofo, teólogo y místico.
Como filósofo: Tiene una idea clara, enfatizada con frecuencia, del objeto de una ciencia puramente racional, diferente de la teología; y los dos órdenes del conocimiento están tan claramente diferenciados en sus escritos como en los de Santo Tomás de Aquino. Por filosofía el entendía todo el conocimiento alcanzado por la razón natural. El asignarle un lugar definido a la filosofía en el plan de estudios fue el resultado de un proceso largo y gradual; pero su lugar sobre las artes liberales y bajo la teología está claramente definido por Hugo en el «Eruditionis Didascaliæ». Abandonando el antiguo sistema excesivamente desarrollado, Hugo establece una nueva división del conocimiento: «Philosophia dividitur in theoreticam, practicam, mechanicam et logicam. Haec quatuor omnem continent scientiam.» La filosofía se divide en teórica, práctica, mecánica y lógica. Estas cuatro (divisiones) comprenden todo el conocimiento (Erud. Didasc., II, 2). Esta nueva división del conocimiento en ciencia especulativa, interesada por la naturaleza y las leyes de las cosas, ética, los productos de la actividad del hombre, pensamientos y palabras, está bien y lógicamente elaborada. Su exposición total de lo que quiere decir conocimiento, su objeto, divisiones, y el orden en que debe tratarse, es un estudio único en la Edad Media antes de la segunda mitad del siglo XII, y aunque Hugo no hubiera escrito nada más que los primeros libros de la «Didascaliæ», aun así hubiese merecido un lugar entre los filósofos del escolasticismo. Es interesante notar que aunque la cuestión de los universales llenaba las escuelas en su tiempo y en San Víctor había muchos seguidores de Guillermo de Champeaux, Hugo evita sistemáticamente todo el asunto, aunque en algunos lugares rechaza algunos de los principales argumentos presentados por los realistas. A fines del siglo XIX Ostler hizo un estudio cuidadoso de la marcada tendencia sicológica de todo su sistema filosófico. Las enseñanzas de Hugo respecto a Dios han sido minuciosamente analizadas por Kilgenstein, que nos da la clave de todas sus enseñanzas: usando la razón el hombre puede y debe llegar al conocimiento de Dios: aseitas, pura espiritualidad, absoluta simplicidad, eternidad, inmensidad, inmutabilidad de ser y de actuar: tales son las concepciones que él descubre en su Hacedor y que le da una idea sintética y bien razonada de la esencia divina. Al mismo tiempo defiende la necesidad moral de la Revelación, de manera que las enseñanzas de Santo Tomás, tal como se expresan en los primeros capítulos del «Contra Gentiles», nada añaden a las de Hugo. Es interesante notar que, siguiendo el «Monologium», de San Anselmo, el toma el alma humana como el primer elemento de observación respecto a la contingencia de la naturaleza, y de ella se eleva a Dios (Ver P.L., CLXXVI, 824.) Como teólogo: Su valiosa obra como pensador serio ya ha sido mencionada; poseía una aguda apreciación de los méritos de mucha de la obra teológica de Abelardo y siempre le cita con respeto, al mismo tiempo que combate sus errores. Así, cuando Abelardo, al tratar de la creación, había sustituido la libertad y omnipotencia de Dios por un muy exagerado optimismo, Hugo atacó el error en su «De Sacr.», Bk. I, P. II, c. XXII. Su enseñanza cristológica está marcada por un error de semi-apolinarismo al atribuir a la humanidad de Cristo no sólo el conocimiento increado del Verbo, sino la omnipotencia y otros atributos divinos. Pero combate vigorosamente las concepciones erróneas de Abelardo sobre la unión hipostática que llevaron a un renacimiento del adopcionismo que preocupó a las escuelas hasta su condenación el 18 de febrero de 1177 por el Papa Alejandro III (1164-77).
Las enseñanza sacramental de Hugo es de gran importancia porque con él comienza la etapa final de la formulación de la definición de los sacramentos; sintetizando las enseñanzas dispersas en las obras de San Agustín, dejó aparte la definición Isidoriana y dio una más verdadera y comprehensiva que, cuando fue perfeccionadas por el autor de la «Summa Sententiarum», fue adoptada por las escuelas. Sus obras contienen un extenso cuerpo de doctrina moral basada sobre sólidas bases patrísticas, en cuya agrupación se ve la influencia de Abelardo. Pero en su exacto análisis de la naturaleza del pecado, combate el error de Abelardo respecto al carácter indiferente de todos los actos en sí mismos, aparte de la voluntad del que obra. Al mismo tiempo mantuvo una postura errónea sobre la reviviscencia, después de la caída, de los pecados mortales previamente perdonados. (De Sacr., Bk. II, P. XIV, c. VIII).
Como místico. Los historiadores de la filosofía parecen por fin haber llegado a la conclusión de que denota una falta de imaginación psicológica el ser incapaces de entender la coexistencia subjetiva de la dialéctica aristotélica con el misticismo del tipo de San Víctor o de San Bernardo y hasta que estén compenetradas. El pensamiento especulativo no estaba, ni podía estar, aislado de la vida religiosa vivida con tal intensidad como en la Edad Media, cuando ese pensamiento especulativo estaba activo en todas partes, en todas las profesiones, en todos los niveles de la escala social. Después de todo ¿no nos dio la misma mente las dos “Summae” y el Oficio del Santísimo Sacramento? Hugo de San Víctor fue el líder del gran movimiento místico cuyo centro estaba en la escuela de San Víctor y él formuló, por así decirlo, un código de leyes que gobernaban el progreso del alma hacia su unión con Dios. La esencia de su enseñanza es que el mero conocimiento no es un fin en sí mismo; no debiera ser otra cosa que un estriberón hacia la vida mística a través del pensamiento, meditación y contemplación; el pensamiento busca a Dios en el mundo material, la meditación lo descubre dentro de nosotros mismos y la contemplación lo conoce sobrenatural e intuitivamente. Esos son los “tres ojos” del alma racional. La enseñanza mística de Hugo fue ampliada por Ricardo de San Víctor, cuyo orgulloso desdén hacia la filosofía se ha atribuido erróneamente a Hugo.
Fuente: Aciprensa