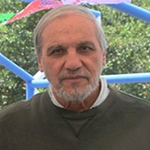El nacimiento del indigenismo (Pátzcuaro, 1940), concebido por los gobiernos surgidos de la Revolución que pretendían homologar la nación, aculturando la identidad de los pueblos indígenas, dio pie a un acelerado proceso de transformación social que pretendía “salvar al indio de sí mismo”. Sus frutos fueron y continúan siendo muchos: el estudio de su territorio, de su cosmovisión, de su lengua, de sus usos y costumbres… y una gran dosis de asistencialismo. De ahí que el término ‘indigenista’ resulte ambiguo. Treinta años después, Bonfil propuso el ‘etnodesarrollo’ como una alternativa al indigenismo (Bonfil, G., «Del indigenismo de la revolución a la antropología crítica«). Quienes, como sacerdotes, sumamos decenas de años acompañando a las comunidades p’urhépecha de la Meseta, lo hacemos en pro de sus reivindicaciones autonómicas (Mc 10,35-45).
Sobre todo, en situaciones de marginación e injusticia. Entre éstas, me refiero a los estados de vulnerabilidad que ha vivido y aún vive la mujer p’urhépecha. Vulnerabilidad nunca resuelta a base de declaraciones retóricas, como el dictaminar el ‘Día’ o el ‘Año de la mujer indígena’. Los pueblos originarios de Michoacán, Estado multiétnico y multicultural, debido a la persistente evicción que han llevado a cuestas los últimos cinco siglos de parte de la sociedad mayoritaria, han padecido en su población femenina su grado de vulnerabilidad más ingrato y agudo.
Y si bien la mujer p’urhépecha trabaja a diario tres o cuatro horas más que su contraparte masculina, es ella la que sufre mayor marginación, reconocimiento escaso, violencia de género, menor acceso a la educación superior y a trabajos bien remunerados. Con todo, es en ella que descansa la preservación cultural de los usos y costumbres comunitarios y ella es quien aporta los recursos que complementan el ingreso familiar.
Un claro en el bosque constituye el que actualmente en la mayoría de las comunidades los roles de género se están modificando. Nunca a base de dedicarle un día o un año, sino mediante un trabajo conjunto y cotidiano de concientización, capacitación, reivindicación y liberación. De hecho, cada día son más las que cursan una carrera, las que presiden el consejo comunal, las que llegan a una diputación o senaduría o hasta dirigen una universidad, como es el caso de la Intercultural Indígena de Michoacán.