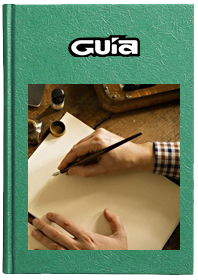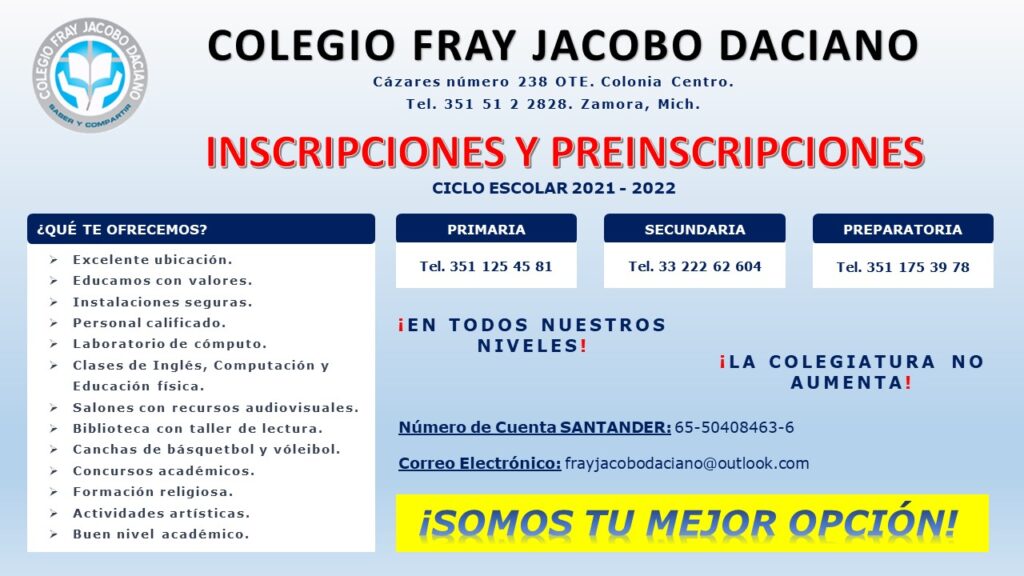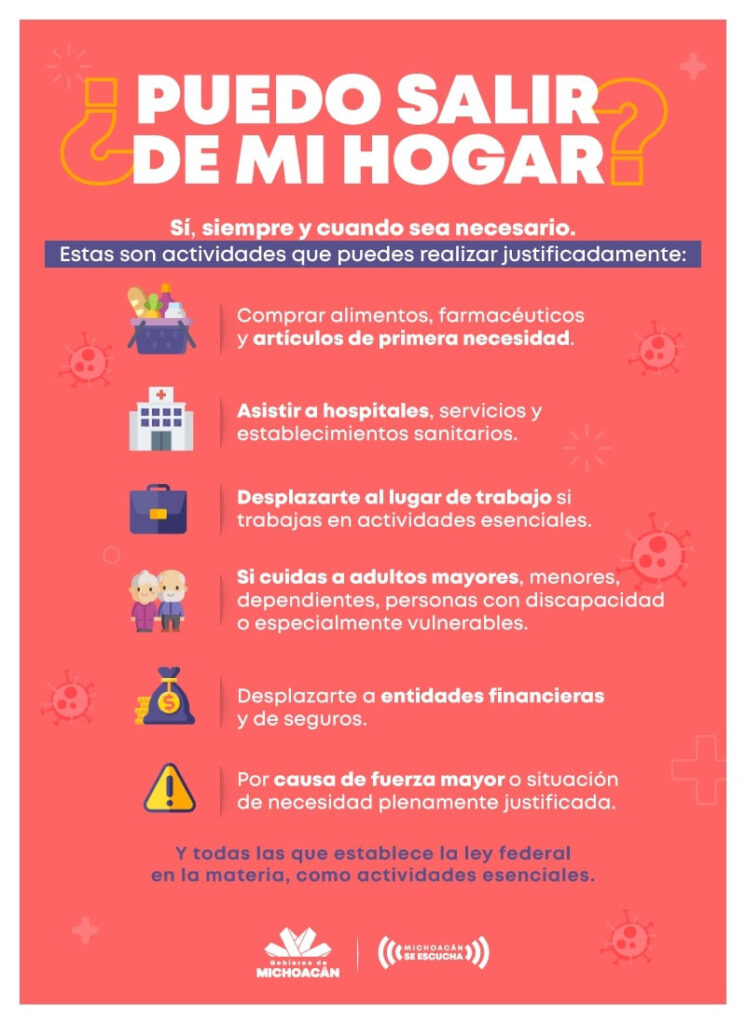México siempre ha sido proactivo en los foros multilaterales con la misma visión y objetivo: el desarme total y completo
El conflicto entre Israel e Irán ha desatado el temor de que se produzca una carrera armamentista nuclear, mientras la ONU, el OIEA, llaman a evitar una escalada. Pese a la “tregua”, la crisis entre ambos países, y la participación de Estados Unidos, señalan los expertos, cambia la percepción respecto de la necesidad (o no) de tener armas nucleares.
México ha sido proactivo en los foros multilaterales con la misma visión y objetivo: el desarme total y completo.
México y Desarme
Dalya Salinas Pérez. Internacionalista
Realizó una estancia de investigación en el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, en Monterey, California.
Alfonso García Robles, diplomático de carrera que en 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz, junto a Alva Myrdal, de Suecia, por su labor en favor del desarme, sabía que “lo mejor es enemigo de lo bueno”. La postura de México respecto a las armas nucleares ha sido visionaria pero realista; y los frutos son testimonio del poder transformador de su acción diplomática en el sistema internacional.
La bomba atómica, utilizada por primera vez en Japón en agosto de 1945, es una de las armas de destrucción masiva desarrolladas a principios del siglo XX. Desde entonces, México ha sido proactivo en los foros multilaterales con la misma visión y objetivo: el desarme total y completo. Este fin se ha logrado parcialmente, con la eliminación de los arsenales biológicos y químicos, así como la prohibición de minas antipersonales, municiones en racimo, y otras armas convencionales que causan daño indiscriminado o sufrimiento excesivo, como las armas láser.
México ejerció un liderazgo decisivo en el proceso de iniciar y concluir exitosamente la negociación, posterior adopción y entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). Le respaldan logros como la desnuclearización de América Latina y el Caribe mediante el Tratado de Tlatelolco, práctica que se replicó en otras regiones logrando la desnuclearización de todo el hemisferio sur, Asia Central y Mongolia; o la adopción del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), el cual, aunque no ha entrado en vigor, nos ha dotado de beneficios como el Sistema de Monitoreo Internacional, con múltiples aplicaciones a escala global.
Para México, la no proliferación es una medida práctica en vías del desarme total y completo en favor del respeto a la integridad territorial, la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados, la no intervención, y la eliminación de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; pero no es un fin en sí mismo. El problema, como decía el Emb. Miguel Marin Bosch, es la forma en que los estados nucleares ven a sus armas y la forma en que los estados no nucleares los ven a ellos. Cual manzana de Eris, la bomba atómica no evita, antes bien, provoca la discordia; y es única en su tipo al amenazar la viabilidad de la vida en el planeta. Esperar al mejor momento para el desarme nuclear y el cumplimiento del artículo 6 del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) nos evita llegar al buen momento.
El buen momento siempre es ahora.
¿Estamos más cerca de una Tercera Guerra Mundial?
Scarlett Limón Crump. Analista Internacional
La reciente escalada entre Israel e Irán ha encendido las alarmas globales. Un intercambio directo de ataques militares entre ambos países, en un contexto de tensión persistente en Medio Oriente, revive uno de los mayores temores de nuestro tiempo: el estallido de una guerra a gran escala con dimensiones globales. ¿Estamos más cerca de una Tercera Guerra Mundial?
Este tipo de preguntas no deben responderse con pánico, sino con análisis. Si bien el conflicto tiene raíces regionales —la disputa por influencia, las tensiones religiosas, el programa nuclear iraní y la ocupación israelí en Palestina—, sus ramificaciones trascienden las fronteras. Estados Unidos, Rusia y China siguen siendo actores clave, no solo por sus alianzas geoestratégicas, sino por su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y su arsenal nuclear.
La carrera armamentista en Medio Oriente ya no es solo una amenaza latente. Tras los bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán y la respuesta iraní contra bases estadounidenses, el conflicto escala peligrosamente. Aunque el daño al programa nuclear fue limitado, el cruce de ataques marca un punto de inflexión: ya no se trata solo de retórica, sino de acciones militares que reavivan el riesgo real de una confrontación nuclear en la región.
Para América Latina, el conflicto parece lejano, pero sus consecuencias no lo son. El aumento en los precios del petróleo, la presión sobre rutas comerciales y una economía global inestable podrían impactar duramente a regiones como la nuestra, que aún lidian con desigualdad estructural.
La ONU ha hecho un llamado urgente a la contención, pero su limitada capacidad de acción refleja el desgaste de las instituciones multilaterales frente a intereses de poder. La pregunta, entonces, no es si estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial, sino si el orden internacional tiene aún la capacidad de evitarla.
La paz no será producto de la inercia, sino de una voluntad política global que, hoy por hoy, parece peligrosamente escasa.
Rusia, Corea del Norte y el uso de las armas nucleares como amenaza
Hiromi Amador. Internacionalista
Las tensiones internacionales han escalado significativamente en las últimas semanas a raíz del conflicto armado entre Israel e Irán, donde los intereses geopolíticos, energéticos y nucleares se entrecruzan. Desde América, actores como Estados Unidos juegan un papel determinante tanto en la narrativa como en las decisiones diplomáticas que influirán en la evolución del conflicto. En paralelo, en Asia y Medio Oriente, potencias como Rusia y Corea del Norte observan con atención y ajustan sus estrategias en función de sus propios intereses nacionales y sus vínculos con Irán.
Aunque el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha mostrado dispuesto a mediar entre Irán e Israel, y ha criticado la intervención estadounidense en Medio Oriente, su política exterior reciente sugiere otra intención. La firma del Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Moscú y Pyonyang, el 18 de junio de 2024, en el contexto de la guerra en Ucrania, evidencia una cooperación cada vez más estrecha entre Rusia y Corea del Norte, particularmente en materia militar y nuclear. Ambas naciones comparten además una historia de colaboración con Irán, lo que refuerza un bloque que busca contrapesar la influencia occidental.
En este contexto, el conflicto entre Israel e Irán actúa como un espejo para Rusia y Corea del Norte, que ven en la vulnerabilidad de Irán una justificación para mantener y fortalecer sus capacidades atómicas. Corea del Norte reafirma su doctrina de no desarme, mientras que Rusia utiliza el escenario para consolidar una alianza geoestratégica con Pyonyang e Irán.
La conformación de un eje autoritario entre Rusia, Corea del Norte, Irán e incluso China plantea un desafío directo al régimen de no proliferación nuclear y a la hegemonía diplomática de Estados Unidos. La posesión o el respaldo a armas nucleares se percibe cada vez más como una herramienta de poder y protección, lo que erosiona las normas multilaterales y dificulta los esfuerzos globales por contener la proliferación. Esta dinámica marca un retroceso alarmante en la gobernanza internacional y en los principios de seguridad colectiva.
Las opciones (nucleares) de Teherán
Ricardo Smith Nieves. Analista internacional y maestrante en la Universidad de Georgetown
A lo largo de varias décadas, Irán construyó un programa de desarrollo de tecnología nuclear con el cual ha adquirido los insumos (isótopos de uranio), el equipo (reactores y centrifugadores que permiten concentrar el uranio) y el capital humano (especialistas militares y civiles) para generar energía nuclear con fines pacíficos. Sin embargo, el objetivo de la República Islámica en años recientes ha sido utilizar estratégicamente dicho programa como una herramienta de disuasión para garantizar su supervivencia frente a amenazas externas. El régimen iraní ha ampliado sus capacidades nucleares hasta un punto que le permitiría rápidamente construir una bomba nuclear, como lo confirman reportes de inteligencia y organismos multilaterales.
En meses recientes, Israel ha debilitado las fuentes de poder del régimen iraní, a través de una ofensiva letal contra su red de grupos extremistas en Gaza, el Líbano, Siria y Yemen, bombardeos contra los sistemas que defendían su espacio aéreo y ataques de precisión contra figuras militares y civiles clave del gobierno. Con los bombardeos de Washington a tres complejos nucleares iraníes, Israel —que nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y mantiene una política de ambigüedad nuclear estratégica— hoy se consolida como una potencia militar en el nuevo balance de poder en Medio Oriente.
El futuro de Irán es incierto. No existen condiciones para consolidar un cambio de régimen. Un reporte de inteligencia del Pentágono filtrado a la prensa reveló que los ataques de Estados Unidos no lograron la “obliteración total” de los activos nucleares de Irán y únicamente bloquearon las entradas a los sitios donde se encuentra material para producir armas nucleares. A pesar de la incertidumbre, se abre la posibilidad de renegociar los términos de la relación entre Estados Unidos e Irán, poniendo sobre la mesa temas como el levantamiento de sanciones económicas, además de buscar garantías de desnuclearización.
México y la paz nuclear: ¿dónde quedó nuestra voz?
Nicole Bratt Bessudo. Internacionalista.
La mañana del 14 de febrero de 1967, bajo el liderazgo del canciller mexicano Antonio Carrillo Flores y del diplomático Alfonso García Robles, mandatarios de 14 Estados latinoamericanos firmaron la proscripción de las armas nucleares en sus respectivas naciones mediante el Tratado de Tlatelolco. Esto marcó el inicio de una nueva era para la región, y en los años siguientes, 33 países de América Latina y el Caribe se sumarían, convirtiéndola en la primera zona densamente poblada del mundo en renunciar al armamento nuclear.
Este tratado, junto con principios históricos como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias, posicionó a México como un líder regional en cooperación internacional y en la promoción activa de la paz mediante la diplomacia.
Frente a los recientes ataques al programa nuclear de Irán por parte de Netanyahu y Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado a la paz, la democracia y al fin de la guerra. Mas cabría preguntarnos con seriedad: ¿qué sigue después de un llamado a la paz? ¿Dónde quedó ese liderazgo del que tanto nos honramos?
La voz de México en el debate nuclear ha sido desplazada por la migración, el comercio y el crimen organizado. Temas urgentes, sí, pero no debemos olvidar que somos parte de los Tratados de No Proliferación nuclear y Sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Esto no solo nos posiciona como un Estado comprometido con un orden internacional con los derechos humanos al centro, sino que también nos obliga a actuar de forma coherente con esos principios.
La responsabilidad no termina con discursos. Se refleja en foros multilaterales, negociaciones diplomáticas, campañas humanitarias, y alianzas como la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, Premio Nobel de la Paz en 2017.
Porque lamentablemente los llamados a la paz no son suficientes para frenar el conflicto, México debe recordar que su liderazgo no se construyó con declaraciones, sino con acción.
¿El conflicto nuclear entre Israel e Irán nos acerca al apocalipsis?
Pía Gómez Robledo. Abogada especializada en derecho internacional y desarme nuclear
Este 25 de junio, nos encontrábamos a 89 segundos de la media noche en el “Doomsday Clock”. La media noche según el “Bulletin of the Atomic Scientists” es el precipicio, el apocalipsis, la catástrofe global por excelencia, cuyas consecuencias son, además, irreversibles.
Este reloj lleva desde 1947 ajustando sus manecillas de acuerdo con la vulnerabilidad de la humanidad y el planeta ante riesgos y amenazas provocadas por el hombre como el cambio climático, el riesgo de guerras nucleares y riesgos de desastres químicos y biológicos.
En este tenor, el reciente conflicto entre Israel e Irán causa conmoción internacional por acercarnos todavía más a un escenario de destrucción de la civilización. Los llamados tanto de Naciones Unidas como del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que lleva monitoreando de cerca la actividad nuclear de Irán, no han tenido el menor efecto ni poder de disuadir ni frenar los ataques entre ambos Estados. La entrada repentina de Estados Unidos al conflicto en Medio Oriente, pasando por alto la autorización del Congreso, y los organismos internacionales, debe erizarnos la piel porque estamos ante el desacato total y cínico del derecho internacional y de las décadas de trabajo en relación con el control de armas.
Israel no pretende retractarse, puesto que afirma que Irán es una amenaza para la existencia de Israel y los judíos del mundo, lo cual se sustenta en una retórica antiisraelí y una creciente actividad nuclear a ojos del planeta entero. Irán, por su parte, afirma ante el OIEA y ante foros internacionales como la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, que su actividad nuclear es con fines civiles y energéticos, aunque sus acciones a lo largo de los años denotan mucha opacidad.
El clima de desconfianza mutua, sumado al desacato de organismos internacionales, a los principios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (consistentes en no fabricar armas nucleares, alcanzar el desarme general y completo, así como a desarrollar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos), así como el comportamiento de otros líderes mundiales y el riesgo de que se unan al conflicto internacional, nos acerca peligrosamente al escenario que debería únicamente relatarse en ciencia ficción.
A diferencia de los ataques perpetrados en 1945 en Japón, un ataque o varios ataques nucleares hoy en día, podrían no llegar a los libros de historia porque el poder de destrucción de estas armas es inmensamente superior a las que lanzó Estados Unidos hace 80 años. Hoy, una sola ojiva puede tener entre 10 y 100 veces el impacto de destrucción de Hiroshima.
Nos queda como única esperanza un factor de disuasión poderoso: el principio de destrucción mutua asegurada.
¿A quién protege el nuevo escudo antimisiles?
Mateo Ritch. Analista en materia de derechos humanos
Estados Unidos ha anunciado el desarrollo de un nuevo sistema de defensa antimisiles en el contexto de la escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán. Estas iniciativas, presentadas como mecanismos de protección nacional, deben analizarse también por su impacto sobre las poblaciones civiles y los equilibrios internacionales.
La historia reciente muestra que estos desarrollos no son aislados. Suelen responder a la ruptura de procesos multilaterales que, en su momento, buscaron limitar la proliferación nuclear y contener tensiones regionales. La cancelación de esos acuerdos y su reemplazo por estrategias tecnológicamente unilaterales responde a una lógica centrada en el control y la supremacía militar.
El fortalecimiento de la infraestructura bélica desplaza las preocupaciones humanitarias. En las zonas afectadas por el conflicto, las poblaciones civiles enfrentan un riesgo permanente sin garantías efectivas de protección. La incorporación de nueva tecnología militar no reduce estos riesgos; por el contrario, puede intensificar los efectos del conflicto, especialmente en comunidades que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
La decisión de priorizar grandes inversiones en defensa evidencia un modelo de seguridad centrado en los intereses estatales. Mientras se asignan recursos a sistemas de interceptación, las condiciones de vida en los territorios expuestos a la violencia siguen deteriorándose. Esta diferencia de prioridades revela una estructura política que tolera el daño civil como parte del costo de mantener la hegemonía.
Lejos de contribuir a una solución sostenible, el escudo antimisiles refuerza un enfoque que margina la dimensión humana de la seguridad. En lugar de abrir oportunidades para el diálogo y la cooperación, consolida una arquitectura orientada al enfrentamiento prolongado.
¿Seguridad para quién? La ONU y el poder patriarcal de la guerra nuclear
Aranza Hernández González. Internacionalista especializada en estudios de género
La creciente tensión nuclear entre Israel e Irán ha reactivado el debate sobre el rol y relevancia de la ONU y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la prevención de conflictos armados. Sin embargo, mientras se habla de seguridad nacional y estabilidad regional, se ignora sistemáticamente una dimensión clave: la perspectiva de género.
La seguridad tradicional invisibiliza otras violencias y cuerpos: mujeres, disidencias sexo-genéricas, infancias y poblaciones racializadas. Hablar de desarme con perspectiva de género es reconocer que tanto la guerra como la seguridad están atravesadas por masculinidades hegemónicas, mismas que históricamente han excluido a quienes no responden a esa lógica.
Las armas nucleares son la última expresión simbólica y material de un poder destructivo e impune, el cual ha sido reservado a una élite masculina, militarizada y estatal. Rita Segato plantea que la guerra y la violencia no son hechos aislados, sino manifestaciones de una lógica patriarcal que necesita reafirmarse constantemente mediante el control sobre cuerpos, territorios y significados a partir de la pedagogía de la crueldad.
La ONU, pese a proclamarse garante de la paz, continúa operando bajo una estructura colonial y patriarcal. El Consejo de Seguridad, dominado por potencias nucleares con derecho al veto, ha bloqueado constantemente avances hacia el desarme. De igual manera, las voces decoloniales, feministas y disidentes han sido históricamente excluidas del debate nuclear y la toma de decisiones. La ilusión del derecho internacional se vuelve entonces una herramienta más del colonialismo institucional, ejerciendo su dominio mediante normas, estructuras y jerarquías internacionales que responden a los intereses de occidente.
Ante la reciente escala de amenaza nuclear, la ONU puede seguir repitiendo llamados simbólicos desde una lógica patriarcal que ha demostrado ser ineficaz, o puede transformarse en una plataforma que escuche, incorpore y actúe a partir de las voces que han sido silenciadas. La paz no será posible si no se cuestionan las bases mismas del poder patriarcal que sostiene las armas nucleares. Si la guerra y las armas nucleares son producto del poder hegemónico, masculinizado y violento, la paz más allá de la ausencia de guerra sólo podrá construirse desde su opuesto: desde la vida, el cuidado, la cooperación, y la pluralidad de cuerpos, voces y experiencias.